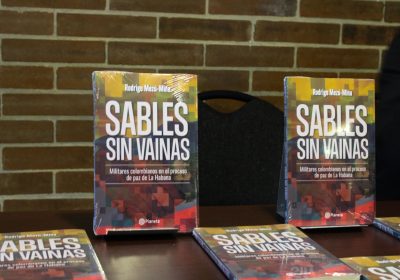Pasada la medianoche del domingo, la firma encuestadora Ciesmori anunció los resultados de un sondeo de boca de urna que daba como ganador a Luis Arce, candidato del MAS, con el 52,4% de los votos. Frente al recelo de algunos comentaristas en la televisión boliviana que, enfatizando en el carácter extraoficial del conteo, pedían no cantar victoria o derrota, la propia presidenta de facto Áñez reconocía el triunfo del candidato del MAS.
La victoria del MAS fue contundente y sorpresiva. Sobrepasa con creces cualquier previsión mostrada por las encuestas. De igual modo, pone en tela de juicio el relato, según el cual Evo Morales habría alcanzado la victoria en 2019 por medio del fraude. Pero lo más importante es que se trata de una auténtica ironía política de la historia: el patético desempeño del gobierno de Áñez, potenciado en todo caso por la pandemia de la Covid-19, le dio un nuevo aire al proyecto político del MAS que, a pesar de sus indudables logros, ya había sufrido un desgaste natural luego de catorce años de gobierno.
No es éste el lugar para analizar las razones del triunfo del MAS o nombrar los retos que enfrenta el gobierno de Arce en el futuro. La situación boliviana ofrece, más bien, un escenario fructífero para analizar las complejas relaciones que existen entre un proyecto de cambio social de izquierda -si se quiere: revolucionario- y la democracia.
Es ya sabido que el marxismo presenta una crítica sólida de la democracia liberal. El núcleo de esta crítica no es solo que la igualdad formal de derechos oculta las desigualdades de facto o que el precepto de la igualdad ante la ley presenta al magnate y al habitante de calle como personas iguales cuando no lo son. Las reflexiones del joven Marx son, de hecho, mucho más radicales al respecto. Su punto es que el liberalismo, como doctrina filosófica, despolitiza el propio ejercicio de la política. La forma en la que el liberalismo soluciona el problema de la religión consiste en relegar la creencia religiosa al ámbito privado, en excluirla del debate público. De acuerdo con Marx, el liberalismo aplica esta misma fórmula para todo tipo de conflictos sociales y políticos: las convicciones ideológicas, las desigualdades económicas y las relaciones de opresión entre los seres humanos se confinan en el ámbito privado de las creencias personales. Para el liberalismo el problema de la política es la pluralidad de concepciones del mundo y la imposibilidad de decidir entre ellas, no la existencia material de relaciones de opresión. Esto lleva al liberalismo a plantear falsas equidistancias en el espectro político y explica su incapacidad para asumir retos estructurales.
Se ha pensado que esta crítica del liberalismo supone que la tradición marxista desprecia la democracia por considerarla burguesa y mistificadora y que tiene por ello una orientación totalitaria. Si las formas del liberalismo son burguesas, la acción revolucionaria carecería de cualquier límite normativo. Todo está permitido en nombre de ella. Es verdad que la historia del siglo XX apoya este veredicto. Sin embargo, no hay que olvidar que el propio pensamiento de Marx nace de una crítica, compartida con Hegel, de los métodos de Terror empleados en la Revolución Francesa. Marx es de la opinión de que un verdadero cambio nunca puede ser resultado del Terror. La razón es que el Terror es la forma práctica de una revolución abstracta, que pasa de los principios y convicciones del corazón a la exigencia implacable de su aplicación inmediata, sin tener en cuenta la voz del contexto social en el que los principios tendrían que ser implementados.
Marx pensó que la Revolución del porvenir -la socialista- no sería abstracta y no tendría que apelar al Terror porque las condiciones contextuales que permiten la aplicación de los principios humanistas del socialismo existen dentro de la sociedad capitalista. Esas condiciones eran la existencia del proletariado como clase universal y su ascendente politización y concientización. Debido a esas condiciones, el programa filosófico del comunismo no era una utopía que surgía del corazón de alguien y que tenía que imponerse a sangre y fuego, sino un movimiento real de la sociedad que buscaba su autotransformación radical.
En este frente, el veredicto de la historia es ambiguo. La politización y concientización del proletariado y de las masas no se dio nunca a escala internacional con la fuerza esperada. Por esta razón, en casi todos los casos, las revoluciones, en ausencia de una mayoría abrumadora que las apoyase, tuvieron que servirse del Terror para llevar a cabo sus objetivos. Pero tampoco puede decirse que los problemas de la sociedad capitalista y la oposición a ellos por parte de un número significativo de seres humanos sean un asunto del pasado. El movimiento real al que se refería Marx existe, pero no con la misma magnitud que él pensaba. Más que una fuerza histórica total que avanza de manera incontrovertible como un huracán, su lugar en la historia es el de ser una tradición (en el sentido de Gadamer) que, como tal, se enfrenta a otras tradiciones y es esencialmente finita: está abierta a la contingencia, no tiene todas las soluciones y solo se puede afirmar y preservarse en el tiempo si se transforma como respuesta a los desafíos impuestos por un contexto siempre adverso.
La visión del movimiento real como una tradición implica una concepción diferente de la lucha política y una valoración distinta de las formas democráticas. Si el movimiento es una tradición, no existe la lucha final. Todos los logros alcanzados serán siempre parciales y reversibles y tendremos que conformarnos con una vida conflictiva sin solución definitiva, sin el magnánimo tránsito de la prehistoria a la historia propuesto alguna vez por Marx. Álvaro García Linera, exvicepresidente de Bolivia, parece haber comprendido esta concepción necesariamente cíclica de la lucha, al concebir toda derrota y toda victoria como acontecimientos parciales y finitos. Hoy los hechos le dan la razón. Sin embargo, hace falta no solo de su parte sino también de la izquierda en su conjunto en América Latina una reflexión sobre el valor del legado democrático, que se resume en el postulado básico de que ningún proyecto de poder puede ser eterno.
Este legado no es necesariamente liberal, pues está atravesado por auténticas conquistas populares, conquistas que, como el sufragio universal, en su época eran vistas con desprecio por los liberales. Adicionalmente, el legado democrático parece ser más coherente con la lectura cíclica de la lucha y con la idea de la victoria y la derrota como acontecimientos parciales: si la victoria no es definitiva, si el movimiento es una tradición y no una fuerza histórica total, el proyecto de poder que representa todo ello en el Estado no puede ser eterno.
Naturalmente, el MAS ha refrendado su proyecto en las urnas y ha ganado limpiamente, pero la consecución de la reelección indefinida por medio del tribunal constitucional, ignorando la votación del referendo, está atravesada implícitamente por la visión de la propia victoria como un hecho definitivo e indiscutible. La tentación de concebirse como una fuerza histórica total y no como una tradición está y estará siempre presente en la izquierda. Sin embargo, la fuerza de los hechos le ha mostrado al MAS que las tradiciones y las luchas solo se mantienen en el tiempo si se transforman y se reinventan como resultado de sus propias derrotas. La lección es una paradoja: solo se es permanente si se está dispuesto a perder a veces.