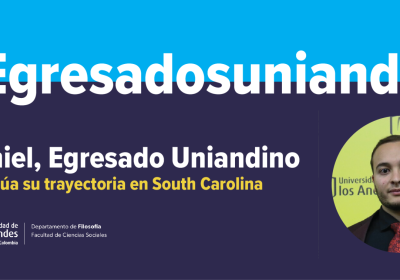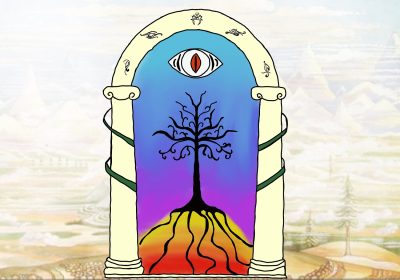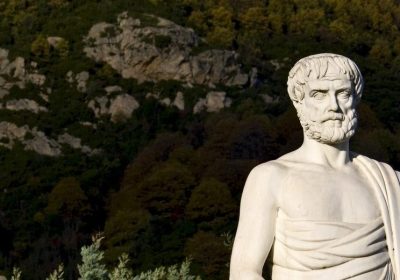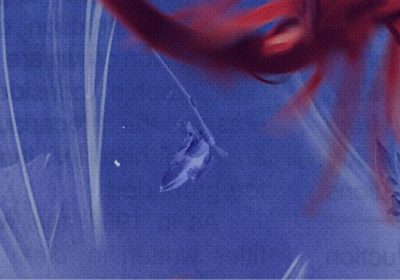5 de mayo de 2021
Uribe ya pidió estado de conmoción interior. La militarización de Cali hace dos noches perpetrada por el General Zapateiro, con réplicas de violencia anoche también, respondía al comando del expresidente. Hoy y en los días que vienen, un apaciguamiento de la violencia en el país significaría que la masacre de Cali habría sido en vano. La intención parece ser la de relevar a Duque, pero ¿por quién? Por un mandato militar, por supuesto, y Zapateiro está en primera fila. Las elecciones del 2022 se convirtieron en una bomba de tiempo amarrada a Uribe mismo.
Esta lectura que hago, y que contempla miles de detalles que aquí excluyo, equivocada o no, fue la que me obligó a salir a la calle hoy, quizás por primera vez. Porque sé que Uribe prefiere sacrificar a Duque antes que perder el rumbo del país, antes que incluso dejar que la democracia elija el castrochavismo, pues para él todo lo otro es castrochavista.
Claro que la reforma tributaria me afectaría a mí, como también la reforma a la salud. Pero no soy propiamente el que queda en el limbo por causa de estas propuestas. Gente mucho más fuerte que yo, más aguerrida en la vida, más grande precisamente por la sencillez de sus dilemas, afrontaría aún otra bofetada, que no por esto me hermana con ella.
No. Es el riesgo de perder la poca democracia que nos queda lo que me saca de la casa. Porque si bien esta opera mejor en el círculo en el que yo me muevo, incluso ahí también se ha precarizado en las últimas décadas. Por eso salgo. Porque si se instala una dictadura, me vería saliendo del país… una vez más. Se lo alcancé a decir a Susana anoche.
Así parecen las dictaduras: enfermedades terminales que le dan a los demás. Por ahí hay historias de quienes padecieron gravemente y murieron. Otros sobrevivieron pero quedaron con secuelas, traumas, cuerpos torcidos, memorias desconfiguradas, capacidades truncadas. Nadie sabe cómo da. Nadie sabe cómo cuidarse preventivamente. En eso, esta enfermedad no está dentro de los riesgos que nos azoran diariamente. Por eso, incluso ante la amenaza palpable, el sentido común no nos deja verla. Pero lo cierto es que da, y los procesos históricos que anteceden las dictaduras están ahí aunque no se lean. Sólo se lee el durante, nunca el antes.
No más alistarme para salir ya me hizo sentir raro. Una segunda mirada se posa sobre mí juzgando mis necesidades y preocupaciones. Salgo almorzado, abrigado, con gafas ultravioleta, impermeable, botella de alcohol, tapabocas (dos más los repuestos), zapatos de caucho, batería adicional para el celular, audífonos, sombrilla, plata suelta, tarjetas, y más. ¿Quién es este que se dispone a marchar? ¿Acaso va a ir en Mercedes y espera que haya un parqueadero cerca y de fácil acceso? Todo este equipamiento muestra el imaginario de lo que significa enfrentar el mundo: una tarjeta de crédito resuelve cualquier cosa que no haya previsto. ¿Acaso cuántos tienen esa herramienta? Acaso ¿cuántos necesitan tanta provisión y previsión en primer lugar? ¿Quién está marchando? ¿Un payaso pretensioso, con ganas de ser parte de algo, forzando una responsabilidad sobre su cuerpo a partir de la filosofía que cree haber entendido?
El aire es frío y las calles están solas. Sé a dónde voy y pienso que prefiero llegar a pie, pues no hay transporte después de las tres y debo estar seguro que puedo volver caminando. Todo un guerrero que se bandea sólo! De pronto suena el celular. Resulta que hay unos amigos en el parque de los Hippies y el código, aparentemente, es nunca marchar sólo, por razones de seguridad. Está bien… voy para allá, pues. Camino buscando la novedad, en parte porque el covid no me ha dejado volver a ser normal (un pedazo de mí se lo agradece), en parte por la tensa situación política que atravesamos. No quiero realmente verme con nadie conocido, pues no quiero sesgar mi mirada con una posición militante o partidista. No soy ninguno de los dos. Tampoco soy periodista. Es como ir de viaje a otro país… un otro en todo momento induce a aliñar un mismo punto de vista, se provoca automáticamente una tendencia hacia un mismo lugar de enunciación.
Un señor pintando una fachada. El otro pasa en bicicleta vendiendo mazamorra. Una moto pita al acercarse al cruce para no parar. ¿Dónde está todo el misterio? Entonces llueve. En mi engorrosa salida me percato de que saqué un morral de cuero! Qué bruto no haber pensado en eso. Entonces me lo cuelgo de babero para que la sombrilla lo cubra. En menos de nada, se vislumbra la séptima. Alcanzo a ver la gente pasar. Aprieto el paso.
Llegar al río de gente hace que escampe. ¡Cuánta diversidad! ¡Cuánta expresividad de los cuerpos, de las fachas, de los lenguajes, de los símbolos que cada cual ostenta! Unos van rápido, otros en bicicleta, otros con instrumentos. Es todo un desfile que me provoca, no se bien a qué. Ando por la calle que he transitado miles de veces, algunas a pie, pero es a todas luces un lugar distinto. Es como entrar en una ciudad paralela, una aldea donde se hubieran superpuesto los almacenes que frecuento, los edificios conocidos, los semáforos y los cruces. En esta ciudad la calle es segura y se transita exclusivamente entre amigos extraños.
El paro es una construcción, no un quiebre como pintan los medios. Ahí se construye lo común. El paro se convierte en el objeto de cuidado para la gente. Por eso duele que las autoridades lo quieran destruir. Ya no se marcha por la reforma tributaria. En buena parte se marcha porque se atentó contra el paro, contra lo común. El paro es el objeto por excelencia que pertenece a todos, y como tal lo cuidamos. Los carros que se ven obligados a transitar por el paro lo hacen con cuidado, respetando a los peatones en su ocupación de la calle y su velocidad de tránsito. Un carro lujoso me siguió dos cuadras a mi paso para entrar en una gasolinera. De pronto un van blanco desemboca sobre la séptima intempestivamente: dos ciclistas inmediatamente le reviran “el paro se respeta, ¡carajo!” indignados, sin duda, pero sin violencia. No es la calle, no es ni siquiera la protesta o las razones de la protesta. Es el paro el objeto de la gente, que no existe sin la gente ni lo provee un Estado para la gente. Porque lo común se construye perpetuamente, nunca está dado por adelantado, y el paro se hace la construcción más visible y más extensa sobre la ciudad. El paro es la aldea superpuesta sobre la ciudad que da lugar a modos de ser y de ocupar el espacio impensadas en el lugar habitual.
El morral de cuero, las complejidades con las que me he enredado para encarar la hostilidad de la calle, todas comienzan a parecer innecesarias. Se vuelven incluso un estorbo. La aldea me exorciza mis neurosis, aquellas que dictan la agenda de la vida cotidiana. Los tambores insoportables que no me dejaban estudiar en mi casa ahora parecen no sonar con suficiente volumen. De pronto se escucha un saxofón acercándose. Viene un grupo de unas cincuenta personas colgadas cuál rémoras del saxofón y sus instrumentos acompañantes, bailando y cantando como si se tratara de un carnaval. Quise seguirlos, pero iban en la dirección contraria. ¿Contraria a qué? pensé. La dirección en la que voy es hacia donde camino. No hay contrario donde no hay plan previo, y yo me encuentro en la aldea de la espontaneidad.
En el parque un talentoso baterista se ha instalado en la gasolinera. Tiene una muchedumbre de miles siguiéndolo que no me dejan verlo. La densidad me asusta un poco por aquello del virus, de lo contrario hubiera insistido en llegar a conocerlo de frente. Dos jóvenes hablan de sus novios debajo del semáforo mientras se comen la comida traída de casa. Otro loco se sube al techo de la gasolinera a bailar con una bandera en la mano. Yo pienso que un desliz infortunado de alguien que revuelque la masa puede desencadenar una serie de eventos en bola de nieve muy peligroso, especialmente tratándose de una muchedumbre sobre una plataforma que recubre miles de galones de gasolina. Entonces pienso: ¿Estoy siendo muy papá aquí? ¿Estoy resguardándome de la novedad en el recuerdo de la ciudad mientras me pierdo de estar en la aldea? ¡Qué aburrición de tipo! Quizás ese fuera el verdadero sentido de venir con alguien. El baterista otra vez. ¡Mucho talento! Sabe usar los tresillos muy bien. La gente enloquece.
El paro es también un plan. Lo que mejor sabe hacer la gente: simplemente estar. A cualquiera se le puede hablar de cualquier cosa en cualquier momento. Toda pinta cabe, todo estilo. No solo quiero abandonar este cretino morral que sólo demanda mi cuidado, pienso incluso en raparme o pintarme el pelo de un color rechinante. Ante todo, en el paro no hay acartonamiento. Puedo ir de saco y corbata si quiero, y nada se vuelve formal. Algunos aretes me cuestionan… eso nunca lo haría: ¿O será que no me he dejado llevar por el paro lo suficiente? De pronto una voz aguda a mi lado me aturde gritando un verso que apenas alcanzo a entender. La muchedumbre al unísono responde con otro. Todo es una sola función, un solo acto sin intermezzos. El paro es el lugar de lo posible, es lugar de creación. La informalidad es fuente, no es el margen de la sociedad. Lo formal pretende callar lo informal, pretende cobijarlo a partir de guiarlo por el ‘buen camino’. Pretende instruirlo con su sapiencia, con su experiencia, con su orden lógico de las cosas, con la prudencia y la razón. Si en algo se aprecia la verdadera resistencia es en la renuencia de lo informal a dejarse formalizar del todo. Nunca muere. Nunca se vence. Lo informal es la verdadera fuente de creación. Por eso el artista nos hace ver la genialidad de lo informal, él mismo es informalidad, nos retorna a la informalidad para burlarse con nosotros de lo formal. Es un infortunio deliciosamente picante que lo informal solo se nos haga inteligible a través de la forma.
Pero el mundo de los documentos personales, las cuentas bancarias, las historias clínicas, las cédulas, las credenciales, las cordialidades, toda la burocracia formalizante incluidas mis putas tarjetas de crédito se torna incomprensible aquí. Los límites que nos imponen las formas encuentran su quiebre en el paro, se desborda Dionisio en un festival propositivo, aunque efímero, en el que se rompe la individualidad y aparece lo verdaderamente común, lo que es común por fuera del decreto y del contrato social.
Ya regresándome para mi casa, caminando por la séptima en sentido contrario, el paro sigue. En mi cuadra me despido del torrente, y camino ahora por la acera. De regreso a la normalidad, me parece extraña. Aún embriagado quiero contagiar a los que están por ahí del licor que he bebido. Los tentáculos de la formalidad comienzan a abrazarme de nuevo: se van a asustar de que les hable, la gente está tensa por la política, no tengo realmente nada necesario para decirles, etc. Caminar por el asfalto vuelve a ser un peligro. Los pitos ya no son risas sino advertencias. Cruzo la Caracas y veo un torrente igual del que no me había percatado. Y otro más abajo aún. ¿Cuántas sucursales tiene esta aldea?
Llego a mi apartamento a bañarme. Vuelvo al agua caliente, a los jabones cremosos y aromatizados, al oasis de mi espacio. No se siente igual. Su falsedad grita por todas partes. Pero es un grito que he sabido acallar por décadas: el agua no sólo me calienta, también me juaga la democracia de la que vengo. La misma que salí a defender. En medio de esa desdicha decido hacer este escrito.