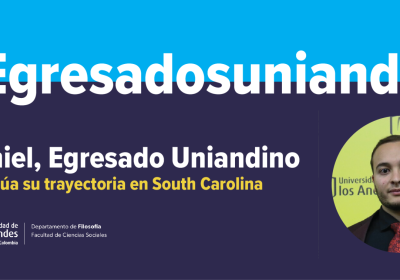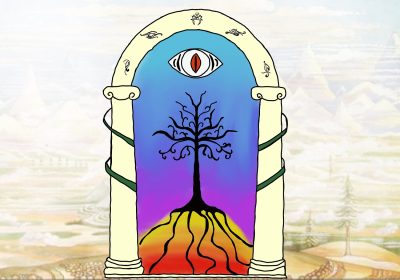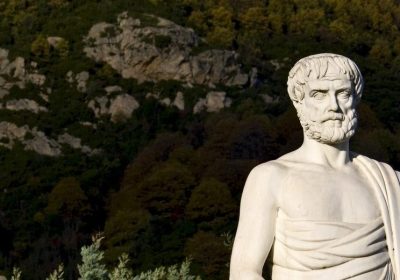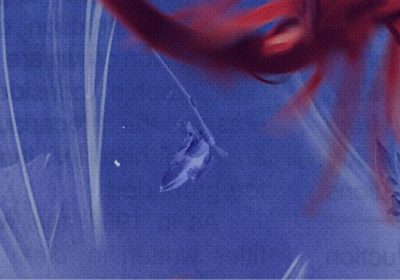La acumulación reciente de acontecimientos que parecen estar sobrepasando nuestro umbral de lo soportable (crisis climática, la reciente declaración de una pandemia), nos está mostrando cuán débil es esa membrana protectora, construida por nosotros, humanos con estilos de vida occidentales, que pensábamos nos mantenía resguardados y blindados de los peligros de la intemperie. Ese mundo compuesto, entre muchos otros, por la atmósfera, el mundo invisible de los microorganismos, animales no humanos, ecosistemas, que solemos encerrar bajo la cómoda etiqueta del “mundo natural” se ha vuelto intruso y quisquilloso, como diagnosticó hace unos años la filósofa de la ciencia belga Isabelle Stengers y está atravesando el invernadero cómodo que habitamos como especie, que pensábamos tan firme y resistente. Al vernos irrumpidos por ese mundo natural, nos hemos ido percatando de que estábamos tan concentrados en delimitarnos de él y de domesticarlo para servir nuestros fines e intereses, que en algún momento perdimos correspondencia con él. Si bien no notábamos esta falta de correspondencia porque el enclave que habíamos construido en él parecía bien inmunizado contra sus amenazas, hoy sí que comenzamos a notarla por los efectos de boomerang que nos están llegando. Lo que le hemos extraído, lo que la hemos alterado, todo lo que le hemos depositado y todo lo que hemos excedido su capacidad de carga se revierten poco a poco contra nosotros. Ante esta situación, una de las preguntas capitales de nuestro tiempo parece ser ¿cómo ponernos a la altura de las actuales circunstancias climáticas y ecológicas?
Una forma en que en los últimos veinte años ciertas ramas de la filosofía han contribuido a reflexionar sobre cómo solventar nuestra falta de ajuste con el mundo natural y nuestra incapacidad para hacer algo con respecto al cambio climático es, curiosamente, emprendiendo una cruzada por recobrar la “realidad” perdida y, al tiempo, haciendo campaña por recuperar la confianza en la ciencia y en la capacidad de esta para pronunciarse de manera acertada sobre la realidad. Esa realidad que se trata de recuperar es aquella que parece haberse extraviado desde hace dos siglos en las luchas de ciertos filósofos contra el dogmatismo (la creencia en que existen verdades absolutas e incontestables y que es posible conocerlas). Realidad que luego parece haberse refundido en algún lugar, a principios del siglo pasado, cuando comenzó una campaña por cuestionar la idolatría de la ciencia y la falta de crítica con que ésta asumía sus postulados. Y que parece haber quedado aún más encajonada en las últimas tres décadas del siglo pasado cuando gran parte de la atención se enfocó en decidir si “la realidad” o los hechos de los que se ocupa la ciencia y las teorías del conocimiento eran descubiertos o construidos por las prácticas de quienes los estudiaban. A partir de etnografías que evidenciaron los procedimientos con que la ciencia construye conocimientos sobre el mundo natural, historiadores y sociólogos de la ciencia cuestionaron la idea tradicional del científico como aquel que ejerce su práctica de manera individual, por medio de la simple recopilación desinteresada de datos. Se replanteó la figura del científico como simple ventrílocuo de la naturaleza que cuelga sus prejuicios y valores a la entrada del laboratorio para que no se le cuelen de contrabando en sus hallazgos. Y la atención se enfocó en la manera en que una comunidad científica llega a consensos sobre “lo que es eso de allá afuera” por medio de experimentos financiados, negociaciones, alianzas, socializaciones de su saber, sometimiento a pares evaluadores escépticos que salvaguardan lo mejor que pueden la entrada de hechos avalados al recinto del consenso científico. En este ambiente, los hechos fueron perdiendo algo de robustez y la autoridad incuestionada de la ciencia entró en crisis. Si sumamos eso a ciertas luchas libradas en los años sesentas y setentas y encasilladas hoy en día bajo la fácil etiqueta de “posmodernidad”, que terminó siendo sinónimo de relativismo y de “todo vale”, podemos entender el tipo de clima favorable que se dio para que la realidad, de cierta manera, se volviera gaseosa y la pretensión humana que ha movido a la ciencia y a ciertas corrientes filosóficas, de conocer la realidad tal y como es, resultara un tanto ingenua. Si bien la intención no era deslegitimar a la ciencia, sino precisamente hacerla más fuerte, se crearon confusiones que contribuyeron a que la realidad perdiera algo de esa tozudez con que se impone para exigirnos cierta sumisión.
Si adelantamos el casete al presente, momento en que la crisis climática está exigiendo de nosotros cierta sumisión para estar a la altura de ella, pareciera que nos encontramos ante una situación un tanto desafortunada tanto para la ciencia como para la filosofía, pues éstas ya no cuentan con un concepto robusto de realidad que pueda ayudar a arbitrar los debates interminables en torno a si el cambio climático es o no real y otras cuestiones ambientales. Estamos en un momento en que palabras como realidad, verdad, hecho se insertan entre comillas prudentes, para poner en evidencia lo difícil que es hablar de ellas con propiedad y resaltar que nuestras interpretaciones sobre estas terminan siendo aproximadas, consensuadas y negociadas en la comunidad científica. Esto resulta desfavorable en esta época en que abunda el climatoescepticismo y aquellos que se dedican a sembrar dudas con respecto a hallazgos inconvenientes relacionadas con el clima y el estado actual del mundo natural.
Ante esta situación, no es de extrañar que la filosofía parezca estar añorando volver a recobrar esa realidad robusta e imponente que antes la intimidaba y constreñía mientras la ciencia intenta reconquistar la confianza que antes se depositaba en ella, y le atribuía el rol de ser aquella que podía hablar con propiedad sobre la realidad empírica. Incluso aquellos que en un momento se deslumbraron con ciertas formas de constructivismo social de los hechos científicos, quisieran volver a una suerte concepción filosófica que consideraba que la razón humana es capaz de conocer verdades absolutas e irrefutables. ¿No sería deseable que la evidencia de fenómenos como la crisis climática no fuera moldeable al antojo de quien la percibe, sino que se nos impusiera con contundencia para forzarnos a estar a la altura de ella, en vez de seguir intentando negarla o ignorarla para poder seguir haciendo business as usual? Quisiéramos que la realidad del cambio climático se impusiera sin lugar a dudas y no hubiera Trumps ni Bolsonaros, ni políticos locales tratando de fabricar su propia realidad para que se ajustara a sus agendas económicas, políticas o a sus sesgos ideológicos, raciales, de género etc.
Sin embargo, sabemos que en el siglo XXI, aunque quisiéramos,
no parece posible volver a una idea de la ciencia o a una teoría del conocimiento que afirme que es posible conocer la realidad tal y como es, sin que se cuelen de contrabando nuestras proyecciones, sesgos, intereses o éticas. Sin poder entrar en la complejidad y el detalle de la recuperación de cierto tipo de realismo en la filosofía y en la ciencia actuales, la conclusión a la que las y los que se ocupan de estos temas parecen llegar es que no podemos rescatar hoy la pretensión de que el mundo exterior existe independiente del observador y que es posible conocerlo en su independencia. Más bien, tenemos que aprender a diferenciar entre una ciencia bien hecha aunque sesgada, y una ciencia desorientadora que quiere crear un ambiente de duda en torno a la institución misma de la ciencia. Es importante que a fuerza de hacerle barra al nuevo realismo no perdamos de vista que es un hábito saludable mostrar que la ciencia desinteresada no existe y evaluarla críticamente y con altas dosis de escepticismo. Es sano indagar cómo llega una comunidad científica a avalar ciertos hechos y cuáles son las condiciones que le permiten llegar a postular sus consensos y también lo es exponer cómo sus verdades consensuadas sólo pueden ser hoy en día provisionales.
En su último libro ¿Por qué confiar en la ciencia? (octubre 2019) aún no traducido al español, la historiadora de la ciencia Naomi Oreskes nos da ciertos criterios para diferenciar una ciencia “fiable”, con comillas cautelosas, de una no tan fiable y de una completamente problemática, como aquella que está imbuida en conflictos de intereses y al servicio de intereses políticos y de industrias. El criterio más interesante es que la ciencia debe ser diversa, criterio que toma prestado de la filosofía de la ciencia feminista como la de Sandra Harding y Helen Longino. Si el consenso científico se logra a partir de una comunidad científica que no es homogénea, en la que participan saberes como los que tienen personas que trabajan en territorios, o personas de géneros diversos, o con cosmovisiones distintas, quizás el consenso científico pueda detectar más fácil, aunque nunca del todo, prejuicios infundados de los que parte y ciertos sesgos que comparten de manera implícita. Esta detección puede llevar a una auto-corrección de ciertos postulados. También es importante aceptar cuestionamientos provenientes de públicos no expertos, aunque esto moleste a los expertos, pues pueden ayudar a que la ciencia se fije en sus impensados (impensados no científicos, pero importantes) implícitos en sus hallazgos. Es sano que la opinión pública cuestione a la comisión de expertos que se pronuncia sobre el fracking en Colombia (comisión compuesta en su gran mayoría por hombres, provenientes de nichos muy homogéneos de saber y concepciones muy occidentales de la ciencia) o a los estudios sobre la delimitación de páramos o a quienes estudian la posibilidad de dar licencia a prácticas extractivistas en general.
Como lo señala Bruno Latour a menudo, tener una abundancia de confianza en los estudios técnicos puede dar lugar a malas políticas públicas, pues se pone demasiado énfasis en lo técnico, en detrimento de lo ético y de ciertos grupos de interés. Por esto conviene que se haga explícito que algunos hallazgos científicos van en contravía de ciertos valores o ponen en riesgo ciertas formas de vivir. Es deseable que se pongan sobre la mesa también los valores, creencias y cosmovisiones que ciertos hallazgos científicos ponen en jaque y se expresen sin tapujos los intereses que se defienden (los económicos, los del páramo, los de los hipopótamos). Quizás a partir de ahí se podría negociar, políticamente, qué tipo de mundo común se quiere construir teniendo en cuenta esos hallazgos de la ciencia. Esto implica que la ciencia y la política deben procurar hablar desde su posición, sin confundirse, pero sin querer imponerse la una sobre la otra. Quizás esta sea una posible manera de navegar en la posverdad, en vez de quererla combatir con una verdad a la defensiva, y así lograr componer un mundo más ajustado a las actuales circunstancias. De lo contrario, tanto políticos como científicos corren el riesgo de caer en dogmatismos contemporáneos que dejan muchas cuestiones por fuera de la negociación.