 Durante varios años, la autoridad científica en cuanto a la botánica y la etnobotánica de la coca fue el difunto Timothy Plowman, cuyos estudios seminales entre 1973 y su muerte en 1989 transformaron nuestro entendimiento de las especies silvestres y domesticadas del género Erythroxylum (Plowman, 1979a, 1984a, 1984b). Plowman identificó dos especies de cultivo, E. coca y E. novogranatense, cada una de las cuales, sugirió, tendría dos variedades. La Erythroxy¬lum coca var. coca era la planta típica del sur de los Andes. La E. coca var. ipadu era la coca del noroeste amazónico, propagada de manera vegetativa y derivada originalmente de semillas o esquejes peruanos y bolivianos arrastrados a lo largo del Amazonas en tiempos precolombinos (Plowman, 1981). La coca del altiplano colombiano no estaba relacionada con la coca amazónica, sino que era una especie única, Erythroxylum novogranatense.
Durante varios años, la autoridad científica en cuanto a la botánica y la etnobotánica de la coca fue el difunto Timothy Plowman, cuyos estudios seminales entre 1973 y su muerte en 1989 transformaron nuestro entendimiento de las especies silvestres y domesticadas del género Erythroxylum (Plowman, 1979a, 1984a, 1984b). Plowman identificó dos especies de cultivo, E. coca y E. novogranatense, cada una de las cuales, sugirió, tendría dos variedades. La Erythroxy¬lum coca var. coca era la planta típica del sur de los Andes. La E. coca var. ipadu era la coca del noroeste amazónico, propagada de manera vegetativa y derivada originalmente de semillas o esquejes peruanos y bolivianos arrastrados a lo largo del Amazonas en tiempos precolombinos (Plowman, 1981). La coca del altiplano colombiano no estaba relacionada con la coca amazónica, sino que era una especie única, Erythroxylum novogranatense.
Adaptada a hábitats calientes y estacionalmente secos, y muy resistente a la sequía, la E. novogranatense produce hojas pequeñas y angostas de un verde amarillento y brillante. Nombrada en 1895 en honor al viejo nombre colonial del país, Nueva Granada, esta era la coca que utilizaban los orfebres muiscas y quimbayas en el siglo XIII, el estimulante del pueblo desconocido que talló las estatuas monolíticas de San Agustín, la planta que Américo Vespucio se topó en la península de Paria en 1499, cuando consignó la primera descripción europea de la costumbre de mascar coca. En otros tiempos cultivada extensamente a lo largo de la costa caribe de Suramérica, en zonas adyacentes de Centroamérica y en el interior de Colombia, actualmente sólo se encuentra en su contexto tradicional en las escarpadas montañas del Cauca y del Huila y en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se le conoce como «hayo», el nombre usado hoy por los Hermanos Mayores, los arhuacos, los wiwas y los kogis (Davis, 2004; Plowman, 1984b).
Lo que sucedió con la coca en Ecuador a raíz de la conquista sigue siendo un misterio. Hoy el uso de la planta es prácticamente inexistente, salvo por los escasos arbustos que se cultivan por razones puramente medicinales (León, 1952a, 1952b). Sin embargo, la coca colombiana solía encontrarse con toda certeza al sur de la frontera ecuatoriana. De hecho, la hoja preferida de los incas era una variedad de la coca colombiana, cultivada hasta el día de hoy en los valles desérticos de Trujillo, Perú. Plowman nombró a esta planta Erythroxylum novogranatense var. truxillense (Plowman, 1979b).
Una distinción morfológica fundamental entre las dos especies de cultivo es la ausencia de la heterostilia en la Erythroxylum novogranatense, lo cual permite que la coca colombiana se autopolinice, una característica que en la botánica es reconocida universalmente como una derivación. Basándose en esta y en otras deducciones, Plowman concluyó que la coca domesticada de Colombia tenía un origen más reciente que la de Bolivia y la del sur de Perú (Bohm et al., 1982).


En esencia, toda su investigación estaba basada en observaciones de campo, en análisis químicos, en experimentos de cruce y en aspectos morfológicos, la estructura y el aspecto externos de los especímenes. A lo que Plowman no tuvo acceso fueron a las pruebas de ADN que hoy les permiten a los botánicos examinar la esencia genética de las plantas. Recurriendo a dichos métodos, Dawson White, un investigador del Museo de Historia Natural de Chicago, ha desafiado respetuosamente las conclusiones de Plowman.


White sugiere que las dos especies cultivadas de hecho podrían tener orígenes completamente distintos: dos cursos de domesticación paralelos a partir de los cuales los pueblos antiguos, separados por la cordillera de los Andes, reconocieron de manera independiente las propiedades únicas de Erythroxylum, un género que incluye por lo menos veintinueve especies silvestres que se sabe que contienen trazas de cocaína. La progenitora de ambas especies de cultivo pareciera ser la E. gracilipes, una planta que se halla dispersa en gran parte de la Amazonia occidental. El análisis genético sugiere que la E. coca podría haberse derivado de colonias silvestres de E. gracilipes que crecieron en los bosques de la vertiente oriental de los Andes, en el sur de Perú y en Bolivia; mientras que la Erythroxylum novogranatense, la coca de Colombia, podría haberse originado a partir de otras colonias de E. gracilipes que prosperaron en los bosques de tierra baja de la Amazonia colombiana (White et al., 2019).
Todavía queda mucho por aprender, pero una cosa está clara. Reverenciada por los muiscas y los taironas y por prácticamente todas las civilizaciones precolombinas del mundo andino, esta hermosa planta, con su delicado follaje y sus semillas color rubí, ha sido un componente esencial de la cultura de América del Sur durante miles de años.
Para los incas, la coca desempeñaba un papel primordial en todos los aspectos de la vida ritual y ceremonial. Antes de un viaje, los sacerdotes arrojaban hojas al viento para propiciar a los dioses. En el Coricancha, la Corte de Oro, el Templo del Sol, se ofrecían sacrificios a la planta, y los suplicantes sólo podían acercarse a los altares si tenían coca en la boca. Los augures y los adivinos leían el futuro en las venas de la hoja y en la forma en que la saliva verde se derramaba sobre los dedos, dones de clarividencia reservados para quienes habían sobrevivido a la caída de un rayo. En su rito de iniciación, los jóvenes de la nobleza inca competían en arduas carreras a pie, durante las cuales las vírgenes ofrecían coca y chicha. Al final de la prueba cada corredor recibía una chuspa llena de las hojas más finas, como símbolo de su recién adquirida virilidad.
Largas caravanas que transportaban hasta tres mil canastas grandes de hojas se desplazaban periódicamente entre las plantaciones de las bajas llanuras y los valles que conducen a Cusco. Sin la coca no se podía sostener al ejército ni hacerlo marchar por la vasta extensión del imperio. La coca hacía posible que los mensajeros imperiales, los chaquis, se relevaran a lo largo de casi diez mil kilómetros en una semana. Cuando los narradores de la corte, los yaravecs, eran convocados para rememorar la historia de los incas en las ceremonias rituales, se valían solamente de unas cuerdas anudadas llamadas quipus y de un poco de coca para estimular la memoria. En los sembrados, los sacerdotes y los labradores esparcían hojas para bendecir la cosecha. Los pretendientes obsequiaban coca a la familia de la novia. Los viajeros en misiones oficiales colocaban sus mascadas de coca en los montículos de piedras dedicados a Pachamama y puestos de a trecho en trecho en los caminos del imperio. Los enfermos y los moribundos mantenían hojas a la mano, ya que si la coca era lo último que se saboreaba antes de morir, se tenía el camino al paraíso asegurado (Antonil, 1978; Mortimer, 1901; Martin, 1970).
Así como los incas veneraban la planta, también lo hacían los demás pueblos de los Andes. Las evidencias arqueológicas más tempranas sugieren que la coca ya se consumía en la costa del Perú en el año 2000 a. C. Hojas que han sido identificadas como coca de Trujillo datan del año 600 a. C. Se han encontrado vasijas y cazos para la cal, y figuras de cerámica que representan hombres mascando hojas, en yacimientos arqueológicos nazcas, paracas, moches y chimúes de todas las épocas de la civilización precolombina. La palabra «coca» no se deriva del quechua, sino del aimara, la lengua hablada por los descendientes de la cultura tiahuanaco, el imperio del altiplano y de la cuenca del Titicaca que antecedió al inca en quinientos años. La raíz es khoka, una palabra general para cualquier arbusto o árbol, lo cual implica que la fuente de las hojas sagradas es la planta entre todas la plantas. Las evidencias sugieren que un comercio activo de coca ya había sido establecido en el altiplano boliviano en el año 400 a. C., mil años antes de la dramática expansión del imperio inca (Plowman, 1984a, 1984b).
En la era moderna, la coca ha sido estigmatizada durante años por ser el origen de la droga que más agonías le ha generado a Colombia; el combustible que ha alimentado la guerra y sin el cual el conflicto se hubiera extinguido hace décadas. Dos generaciones de colombianos, de los cuales la mayoría jamás ha visto o probado la cocaína, han padecido las consecuencias del narcotráfico. Para el 2012, cerca de cinco millones de colombianos habían abandonado su patria, unos por elección, otros desesperados por escapar de la violencia. En el país, los desplazados del conflicto armado superaban los siete millones. Imaginen cuán diferente pensarían los estadounidenses acerca de su guerra contra el narcotráfico, por no hablar de su consumo casual de cocaína en bares y en salas de juntas en todo el país, si supieran que, como consecuencia de ambas obsesiones, no menos que ocho millones de sus compatriotas serían expulsados de sus hogares y forzados al exilio.
La cocaína ha sido la maldición de Colombia, pero el motor del comercio siempre ha sido el consumo. En los primeros años, cuando los contrabandistas colombianos de poca monta unieron fuerzas con los veteranos estadounidenses de la guerra de Vietnam, los pilotos que transportaban la cocaína a Texas y a Florida, nadie se imaginaba cuán sórdido llegaría a ser todo, o que el negocio desencadenaría tal violencia fratricida. Los carteles surgieron de los barrios y los clubes campestres de Medellín y Cali, pero la principal responsabilidad de las agonías de Colombia en gran medida recae sobre cada persona que ha comprado cocaína en la calle, y en cada nación extranjera que ha facilitado el mercado ilícito, prohibiendo la droga sin tomar medidas contundentes para reducir su consumo.
A pesar de toda la violencia, de los ríos de sangre, de las decenas de miles de vidas perdidas en asesinatos, en prisión, y en la guerra, hoy en día se consume más cocaína que en cualquier otro momento de la historia. La droga sigue de moda por la sencilla razón de que en las calles de Nueva York, en los cubículos de Londres, en los bares desolados y los apartaestudios de Miami y Madrid, y de toda otra ciudad revestida de cristal en el mundo, la cocaína hace sentir bien a la gente, aunque sólo sea un por un rato. El gobierno de los Estados Unidos, sin la ayuda de ninguna otra nación, ha invertido más de un trillón de dólares en su guerra contra el narcotráfico. Hoy, casi cincuenta años después, hay más gente en más lugares consumiendo peores drogas de peores maneras que en cualquier momento desde el inicio de esta cruzada sin sentido. Desgraciadamente, la influencia corrosiva de la cocaína permanecerá, a no ser que los gobiernos del mundo entero tengan el coraje de erradicar el tráfico ilícito con la estocada purificadora de la legalización, una posibilidad con pocas perspectivas a pesar de ser ampliamente considerada como la única solución racional (Davis, 2020).
Pero la coca no es la cocaína más de lo que las papas son el vodka. Equiparar la hoja de coca con el alcaloide puro es tan insensato como sugerir que la exquisita carne de un melocotón es equivalente al ácido prúsico que se halla en su semilla. Y, sin embargo, durante casi un siglo, esta ha sido precisamente la posición legal y política de los gobiernos y las organizaciones internacionales en todo el mundo. El gobierno estadounidense en particular se ha empecinado en demonizar la planta. En Perú, los programas para eliminar los cultivos tradicionales, apoyados por los Estados Unidos, comenzaron cincuenta años antes de que el tráfico ilegal existiera. El verdadero problema no era la cocaína, sino la identidad cultural y la supervivencia de quienes por tradición reverenciaban la planta. El llamado a erradicarla provino de oficiales y médicos, tanto peruanos como estadounidenses, cuya preocupación por los pueblos de los Andes sólo era igualada por su ignorancia de la vida andina (Gagliano, 1994).
En la década de 1920, cuando los médicos peruanos miraban hacia los Andes, sólo veían la miseria, la insalubridad y la desnutrición, el analfabetismo y las altas tasas de mortalidad infantil. Cegados por las buenas intenciones buscaron una causa, y como los problemas políticos de la tenencia de tierras, la desigualdad económica y la explotación inmisericorde los afectaban de cerca, forzándolos a examinar la estructura de su propio mundo, se decidieron por la coca. De todos los males, de cada fuente de turbación de sus sensibilidades burguesas, culparon a la planta.

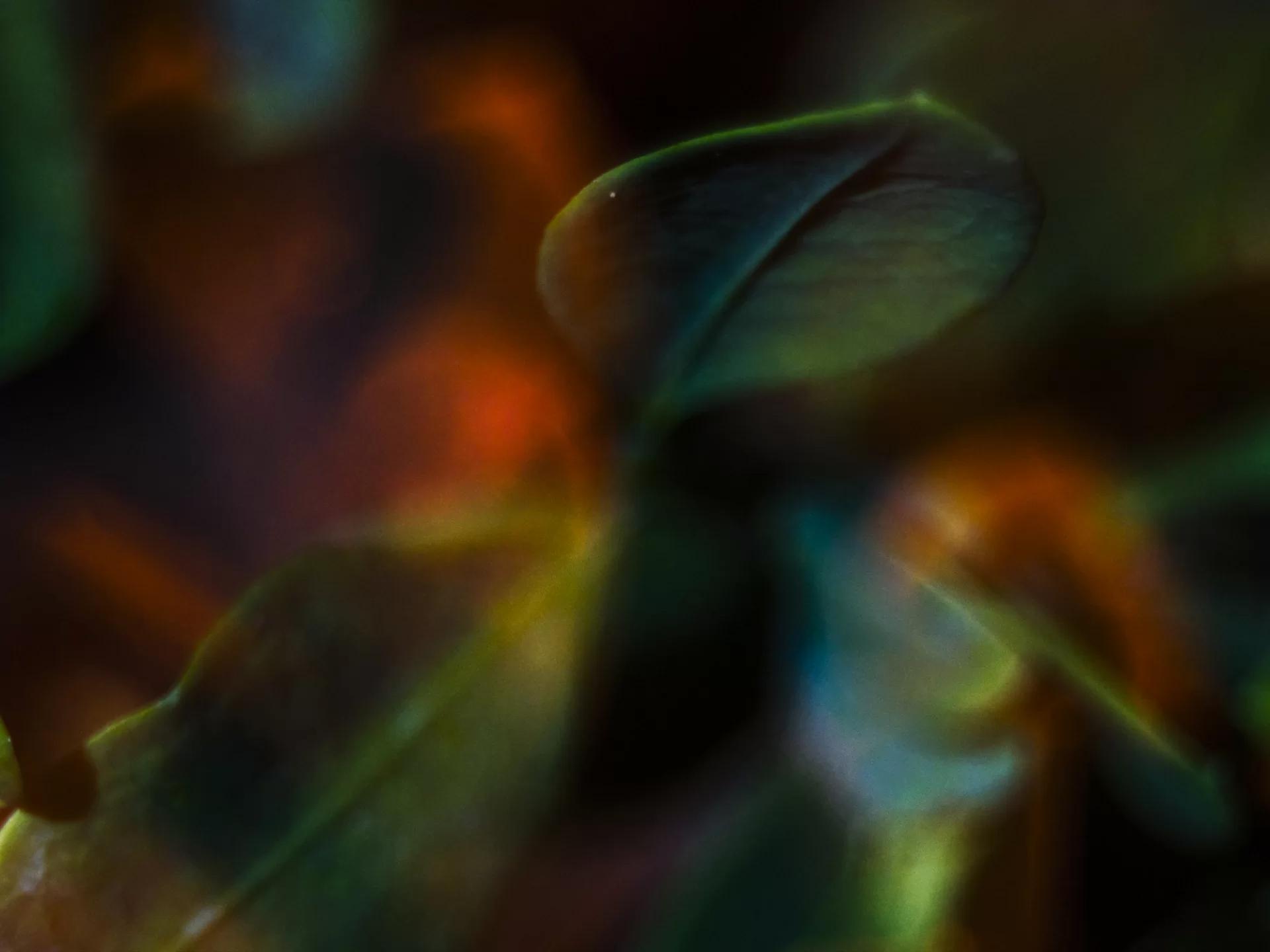
El doctor Carlos A. Rickets, el primero en presentar un plan para la erradicación de la coca en 1929, describió a sus consumidores como débiles, mentalmente deficientes, perezosos, sumisos y deprimidos (Rickets, 1940). Otro conocido comentarista, Mario A. Puga, condenó la coca como «una elaborada y monstruosa forma de genocidio que se comete contra el pueblo» (Puga, 1951). Al referirse en 1936 a «las legiones de drogadictos» del Perú, Carlos Enrique Paz Soldán dio el grito de batalla: «Si esperamos con los brazos cruzados a que un milagro divino libere a nuestra población indígena de los efectos degenerativos de la coca, renunciaremos a nuestra posición de hombres amantes de la civilización» (Paz Soldán, 1929, 1939).
En la década de 1940, el movimiento a favor de la erradicación fue liderado por el doctor Carlos Gutiérrez-Noriega, jefe de farmacología del Instituto de Higiene de Lima. Al considerar la coca como «el mayor obstáculo para el mejoramiento de la salud y la condición social de los indios», Gutiérrez-Noriega estableció su reputación con una serie de dudosos estudios científicos, llevados a cabo exclusivamente en prisiones y asilos, que concluían que los consumidores de coca tendían a ser alienados, antisociales, de inferior inteligencia e iniciativa y propensos a «alteraciones mentales agudas y crónicas», así como a otros conocidos trastornos del comportamiento, tales como «la ausencia de ambición». El enfoque ideológico de su supuesta ciencia era evidente. En un reporte publicado en 1947 por el Ministerio de Educación Pública de Perú, escribió que «el uso de la coca, el analfabetismo y una actitud negativa hacia una cultura superior están estrechamente relacionados» (Gutiérrez-Noriega y Zapata-Ortiz, 1947, 1948; Gutiérrez-Noriega, 1949).
Fue en gran parte debido al cabildeo de Gutiérrez-Noriega que a fines de 1949 las Naciones Unidas enviaron un equipo de expertos para estudiar el problema de la coca. No fue sorprendente que sus conclusiones, publicadas en 1950 en un Informe de la Comisión de Estudio de la Hoja de Coca, condenaran la planta y recomendaran una eliminación gradual de su cultivo en un periodo de quince años. Esta sentencia jamás fue puesta en duda. En la conferencia de prensa que se sostuvo en el aeropuerto de Lima cuando la comisión llegó para empezar su investigación, el director, Howard B. Fonda, entonces vicepresidente de la compañía farmacéutica Burroughs Wellcome, declaró que la coca era sin duda alguna «absolutamente dañina», «la causa de la degeneración racial… y de la decadencia claramente visible en numerosos indios», y le aseguró a los periodistas que sus hallazgos confirmarían sus convicciones (ECOSOC, 1950). Once años después, tanto Perú como Bolivia firmaron la Convención Única sobre Drogas Narcóticas, un tratado internacional que buscaba la abolición completa de la masticación de la coca y la eliminación de los cultivos en un plazo de veinticinco años.
Increíblemente, en medio de este esfuerzo histérico por erradicar la coca del país, ningún funcionario de salud pública peruano hizo lo obvio: analizar las hojas para averiguar exactamente qué contenían. Se trataba, después de todo, de una planta que era consumida diariamente por millones de sus compatriotas. De haberlo hecho, probablemente habría amainado su diatriba.
En 1973, el Museo Botánico de Harvard obtuvo el apoyo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para llevar a cabo el primer estudio científico moderno e integral sobre la botánica, la etnobotánica y el valor nutricional de todas las especies cultivadas de coca y sus variaciones. Los resultados demostraron que las hojas, a la manera en que las consumían los indígenas, eran un estimulante moderado y benigno, a la vez beneficioso para la salud y altamente nutritivo, y no presentaban evidencia alguna de ser tóxicas o adictivas. Los análisis nutricionales revelaron que las hojas de coca no sólo contenían una gran cantidad de vitaminas, sino más calcio que cualquier otra planta de cultivo —lo cual era especialmente útil para las comunidades andinas que por tradición no consumían productos lácteos— y enzimas que aumentaban la capacidad del cuerpo para digerir carbohidratos a grandes alturas, un complemento ideal para una dieta a base de papas. En efecto, cien gramos de hojas, el consumo diario promedio de un coquero en los Andes, más que satisfacen el complemento nutricional recomendando de calcio, fósforo, hierro, vitamina A y vitamina E, así como de riboflavina. La coca mejora la salud, facilita la digestión y ha demostrado aliviar los síntomas del mal de altura, o «soroche». Como estimulante vegetal, la coca es sin duda más efectiva y menos irritante que el café, el chocolate o el té negro (Duke et al., 1975; Weil, 1981).
Nada de esto sorprenderá a quienes han estudiado la historia de América del Sur. En los albores de la conquista, los españoles elogiaron la planta. En sus Comentarios reales, Garcilaso de la Vega escribió que al mascar aquella hoja mágica «los indios se muestran más fuertes y más dispuestos al trabajo; y muchas veces, contentos con ella, trabajan todo el día sin comer» (de la Vega, 1943: 187). Pedro Cieza de León, quien viajó por toda América entre 1532 y 1550, anotó que «cuando les pregunté a algunos de los indios por qué llevaban esas hojas en la boca… me respondieron que evitaban que sintieran hambre, y les daban gran fuerza y vigor. Yo creo que tienen tal efecto» (von Hagen, 1976: 259).
Pero el elogio más efusivo provino del sacerdote jesuita Antonio Julián, quien en 1787 publicó La Perla de la América, una relación de la década que vivió en Santa Marta y los ochos años siguientes que pasó en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Su mandato oficial era reportar sobre el potencial económico de todos los productos naturales de la costa del Caribe. Pero su corazón quedó evidentemente cautivado por el hayo, o coca, sobre la cual escribió en términos sumamente positivos, incluso al tratar de argumentar que el potencial económico de la planta como tónico y estimulante aún estaba por comprobarse; palabras que resuenan con fuerza hasta el día de hoy (Julián, 1980: 25-26):
Nosotros los españoles, tan fáciles a dejarnos llevar de las ideas forasteras, y de abrazar sus modas, como desinteresados y generosos para despreciar, o no hacer caudal de las propias cosas, dejamos que se coman los Indios, y se sustenten de una yerba que pudiera ser un ramo de comercio ventajosísimo para la España, salud de la Europa, remedio preservativo de muchos males, reparativo de las fuerzas perdidas, y prolongativo de la humana vida. Esta es la yerba llamada hayo, celebrada en la provincia de Santa Marta, y en todo el Nuevo Reino; y en el Potosí, y reino del Perú, llamada coca.
[…] Estoy admirado sumamente de que en Europa no se haga uso ninguno del hayo, cuando tanto se hace del té y café. A tres causas lo atribuyo. Sea la primera la ignorancia de las virtudes excelentes del hayo, y no haber habido hombre curioso que las descubra para el bien público. La segunda es el no ser la nación española tan ambiciosa de introducir últimas modas en otras naciones, como paciente en admitir las ajenas. La tercera, porque las naciones extranjeras tienen más lucro y ventajas en promover el uso del té y café, que no el del hayo, fruto de los dominios del rey de España. La cuarta, aún podemos añadir, y sea el que no ha llegado todavía el humor y tiempo de hacer moda el tomar hayo.
Mas puede ser que al hayo, como a las demás cosas, llegue su tiempo, y que con las noticias que voy a dar de sus admirables virtudes y efectos, se introduzca la moda no vana, no inútil, no perniciosa a las casas y personas, como otras que vienen de allende, sino moda sana, utilísima, provechosísima a la salud, al vigor y fuerza del cuerpo, y larga próspera conservación del individuo.
En su entusiasmo hacia lo que percibía como el potencial vivificante del hayo, el padre Antonio Julián cuestionaba los esfuerzos de los españoles por limitar su cultivo y su consumo, señalando que anteriormente la coca había sido sembrada extensamente en el interior del territorio, desde el río Fusagasugá hasta el río Magdalena, a lo largo de la costa de la Guajira y en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el valle del río Cesar y en las laderas de las cordilleras que corrían hacia el sur. Lamentaba que una planta tan maravillosa, un producto clave para las redes comerciales de los indígenas, cayera víctima de la ira de los españoles, quienes por pura insensatez habían prohibido su consumo.
Hoy los esfuerzos por erradicar la coca y bloquear el comercio de las hojas son impulsados por la presión de los Estados Unidos, el mismo país cuyo consumo de cocaína dio origen al tráfico ilícito que, durante cuarenta años, ha sido la principal causa de las miserias de Colombia. Aun si la supresión de la planta fuera deseable, es muy improbable que el país pueda llegar a frenar del todo su cultivo. Los incentivos económicos para las familias de agricultores campesinos son demasiados altos, y las tierras con potencial para la siembra demasiado extensas e inaccesibles, especialmente en las zonas altas y ecológicas donde mejor se dan las especies de cultivo. Las estrategias de erradicación aérea también están condenadas al fracaso, además de poner en riesgo bosques prístinos y de contaminar los suelos y los ríos con toxinas.
No es absurdo preguntarse por qué la biodiversidad de Colombia, probablemente su mayor patrimonio, por no mencionar la salud y el bienestar de sus habitantes, habría de ponerse en riesgo para satisfacer las políticas desorientadas de un país extranjero, cuya gente busca la salvación y la satisfacción en las falsas promesas de una droga que, en el mejor de los casos, se utiliza como anestésico tópico para adormecer los sentidos. Habiendo soportado las consecuencias del narcotráfico durante muchos años, tal vez ahora sea el momento de que Colombia reclame el legado que le han usurpado y celebre la coca por lo que realmente es, aquello que los incas comprendieron que era: «la hoja sagrada de la inmortalidad». La coca podría convertirse en el regalo más importante de Colombia para el mundo, superando a creces el éxito comercial del café. No que haya nada malo con el café, por supuesto, pero sus orígenes se hallan en la lejana Abisinia. La coca nació en Colombia.





