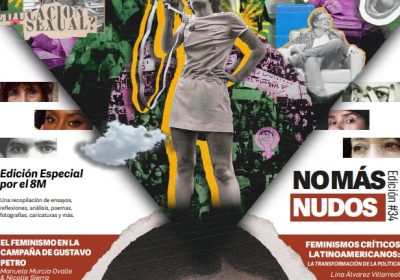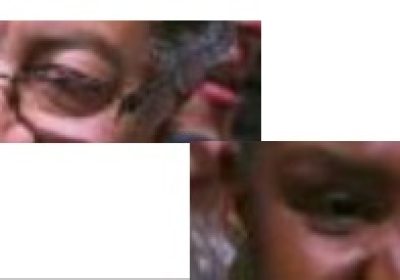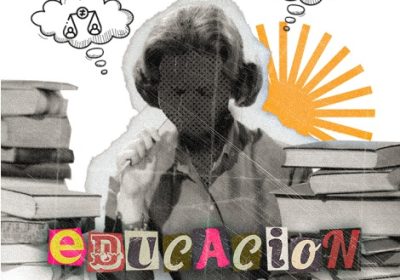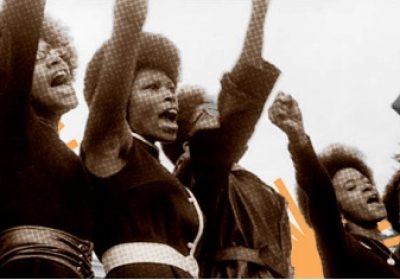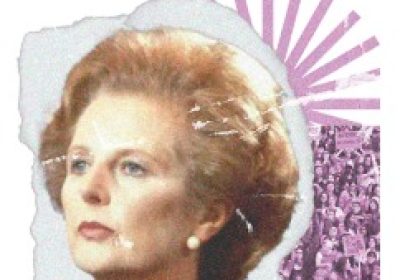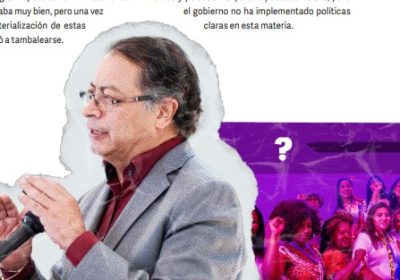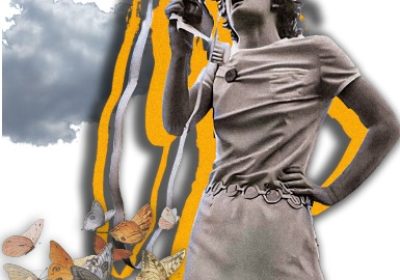Hecho por: Camila Pacheco & David Rodríguez
Con aparente sutileza y sigilo, la tecnología se desliza en cada esfera de nuestras sociedades, asentándose en cada rincón y reclamando protagonismo en cada espacio que ocupa. La era digital compone así, un punto de inflexión que obliga a los académicos a repensar sus herramientas teóricas y a los votantes a replantear las nociones que preceden su accionar político. Es en medio de esta coyuntura sin precedentes, que resulta imperativo indagar en los impactos que la digitalización tiene en nuestra manera de percibir y actuar en el mundo. Esta columna se pregunta, entre otras cosas, ¿de qué forma las redes sociales impactan en la configuración del individuo como sujeto político? En respuesta, ponemos sobre la mesa la idea de que estas plataformas reestructuran múltiples esferas de la vida política en tanto alteran las relaciones sociopolíticas y profundizan la agencia de los afectos en la conformación de la opinión pública.
En primer lugar, traemos a la luz el argumento de que las redes sociales son un manto invisible que permea la esfera pública y reconfigura las relaciones sociopolíticas de los individuos. Para entender la forma en que estos ecosistemas virtuales penetran en todos los espacios, es útil pensar que los individuos no son enteramente conscientes de que se encuentran a merced de las redes: no solo por la magnitud y el carácter de la información que están dispuestos a entregar, sino también porque dependen de estas para su realización económica, política y social.
En esta dependencia, el sujeto político pierde la capacidad de distinguir entre los límites de lo público y lo privado, pues su interacción política ocurre en un espacio digital que es ambiguo en su naturaleza. A su vez, los académicos tambalean a la hora de categorizar las redes sociales, pues estas se hallan en un limbo teórico entre lo privado y lo público. Este fenómeno tiene lugar, debido a que este espacio se piensa como privado por lo individualizada que es la experiencia digital, sin embargo, la realidad es que compone un espacio con una gran cantidad de interacciones políticas que requieren algún tipo de control. Las propiedades de este espacio dan lugar al surgimiento de una ciudadanía digital que busca participar e informarse políticamente en estos espacios, pero que no conoce sus derechos en los mismos.
Además, estas plataformas gozan de una autoridad con un poder inconmensurable en este ámbito político, puesto que se han convertido en el medio vital entre los ciudadanos y el Estado. Esto sucede porque las redes se vuelven la infraestructura de la sociedad, al proveer servicios que se asumen esenciales y fiables como cualquier necesidad básica (Valdez, 2024). En este orden de ideas, el Estado termina deseando regular este espacio digital a pesar de ser un usuario más que, con sus cuentas gubernamentales, acepta los términos y condiciones de la empresa. Ante esta realidad, el Estado se enfrenta a una estructura colosal que no puede regular pero de la que depende, una estructura que crea un entorno público con las reglas que se le antojen y que en muchos casos supera sus capacidades.
En segundo lugar, sometemos a análisis el planteamiento de que las redes sociales son también vehículos de transmisión y difusión de contenidos afectivos (Arias, 2016). Esta metáfora enmarca el papel de estas plataformas en la construcción de la opinión pública desde un punto vital: las emociones y los sentimientos. Para comprender esto, es importante realizar dos salvedades. Primero, institucionalizar la opinión pública representa todo un reto en las democracias liberales, en donde no contamos con el Ágora de Atenas para que los ciudadanos se congreguen y discutan sobre asuntos políticos. En este sentido, es pertinente comprender la importancia de las redes sociales como arenas donde se desenvuelve una gran parte de la opinión pública y de la actividad política. No resulta trivial que cada vez más personas tomen las redes sociales como medio principal de consumo de noticias y que por el contrario, los medios tradicionales vayan en declive (Reuters, 2024). Tampoco es banal el hecho de que cada pensamiento de Gustavo Petro sea un tweet esperando a ser liberado. Segundo, condenar las emociones y abordarlas como factores que ciegan o distorsionan el juicio racional es un desatino. La política es una esfera en donde interactúan intereses, ideales y perspectivas humanas, y donde las emociones preceden las motivaciones y reflexiones que guían nuestro accionar político; el consenso no anula la subjetividad y no existe tal cosa como el mítico votante racional.
Es en la intersección de estas dos ideas donde se despliega el papel de las redes sociales que esta columna busca visibilizar. En las democracias pluralistas y a través de las redes sociales, acontecen movimientos políticos que dislocan nuestra subjetividad al ofrecernos un entorno colectivo de masas que coproducen opiniones (Arias, 2016). ¿De qué manera podemos ver esto? En estas plataformas, tenemos a la mano un horizonte interminable de opiniones, en donde las personas conectan, discuten, comentan, comparten y movilizan narrativas como nunca antes, generando así sentimientos colectivos frente a sucesos políticos. Un ejemplo de esto es la comunidad digital y cosmopolita que se desarrolla en el marco del conflicto entre Israel y Palestina, en donde distintos grupos están permeados por afectos que articulan sentidos disímiles frente a este acontecimiento. La opinión pública se enmarca ahora en múltiples ocasiones en la viralización y la sensacionalización de eventos políticos, en donde los sentimientos frente a ellos navegan a bordo de tweets, publicaciones, historias, comentarios y mensajes; y se contagian con la misma facilidad con que el fuego se propaga.
Retomando estas ideas, vemos que tanto las relaciones sociopolíticas como la opinión pública han sufrido de reestructuraciones articuladas por las redes sociales. Es bajo estas lógicas que esta columna busca aportar a un diálogo complejo que debe darse tanto en la academia como en la reflexión individual, pues alude al desenvolvimiento del sujeto político en un entorno que la democracia nunca antes había habitado. Este entrelazamiento entre lo privado y lo público compone un reto para la manera en que pensamos al sujeto político en la era digital. Asimismo, si bien la digitalización en principio se concibe como portadora de un sinnúmero de beneficios, también es la base de un desafío inmenso para el relacionamiento consciente del individuo con otros actores dentro de la esfera política. Así, lo que está en juego es nuestra capacidad para aterrizar una agencia política que se adapte al caos del ágora digital en el que habitamos.
Referencias:
- Arias, M. (2016). La digitalización de la conversación pública: redes sociales, afectividad política y democracia. Revista de Estudios Políticos, 173, 27-54.
- Reuters. (2024). Reuters Institute Digital News Report 2024. University of Oxford, Reuters Institute. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2024-06/RISJ_DNR_2024_Digital_v10%20lr.pdf
- Valdez, J. (2024). Transnacionalización. De la red a los «sitios». En Chenou, J.M., Covarrubias, A. y Yumatle, C. (Eds.), El mundo visto desde América Latina (pp. 87-114). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2024.