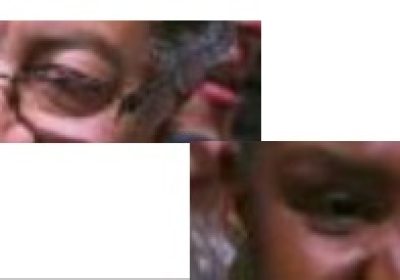De Robert Cox, y en el contexto disciplinar de las relaciones internacionales, proviene la distinción entre dos tipos de teoría: problem-solving y critical. Mientras la primera da por sentado cierto marco institucional y, en ese marco, procura resolver las disfunciones al interior de esas mismas condiciones, la segunda apunta, ante todo, a problematizar el marco mismo. La teoría crítica, como un subtipo de teoría posible en cualquier dominio del trabajo científico social, desplaza las preguntas en un marco institucional, o en una ‘estructura’, por preguntas sobre ambos orientadas a la posibilidad de su sustitución. Por ello, en lugar de ofrecer recomendaciones de política pública, como lo hace el primer tipo de teoría, el segundo problematiza las condiciones bajo las cuales esas recomendaciones pueden surgir. Un ejemplo lo aclara: un economista puede preguntarse cómo incrementar los niveles de crecimiento en tal o cual país y hacer una serie de recomendaciones sobre la política monetaria o fiscal; otro economista puede preguntarse si la economía debe pensarse o no en torno al crecimiento. El segundo se alinea con la teoría crítica.
La distinción resulta problemática en al menos dos sentidos. Por un lado, aunque algunos pasajes de Cox no van en esa dirección, parece suponer que la teoría crítica no resuelve problemas. Por otro lado, supone que la teoría es crítica porque incluye de manera reflexiva aquello que el teórico de primer orden solo presupone, a saber, duraderos y estables marcos institucionales. Ante ello podrían hacerse dos objeciones. Comienzo con aquella a la segunda objeción.
Parece asumirse la existencia de esos marcos institucionales duraderos y estables como contrapunto de una serie de acontecimientos efímeros que ocurren en su interior pero no los alteran. La teoría es ‘crítica’ justamente porque no se fija en estos últimos sino en sus condiciones de posibilidad. La cuestión es si esa dicotomía ontológico-social entre estructuras y eventos (inmanentes a ella) es una descripción plausible de la realidad social. Y tal vez no lo sea. Lo que llamamos ‘estructura’, desde cierto punto de vista, no son sino patrones de acción que, por la vía de las disposiciones de los agentes, de la sedimentación de ciertas reglas o de la acumulación de ciertos capitales (simbólicos, sociales, monetarios), aparecen repetidamente como puntos de partida de ciertas interacciones sociales. Las ‘estructuras’, sin embargo, no operan al margen de las interacciones de los agentes y los agentes, además, siempre operan al interior de interacciones. Aquellas son condiciones del desenvolvimiento – siempre expuesto a interpretaciones diversas y a los imprevistos de la acción social – de estas últimas, pero no son, de ningún modo, sus determinantes. Desde una ontología social que privilegie las interacciones, la ‘estructura’ es uno de sus componentes pero no es una premisa de la cual se derivan sus resultados.
El capitalismo, que reúne las condiciones para ser denominado una estructura, no es así un marco omniabarcante del cual se infiere el comportamiento de los agentes sino es el proceso, siempre inestable y amenazado en su supervivencia, de producción de un orden social fundado en la producción ilimitada de lucro sobre la base de la propiedad privada y de la interpretación de todo lo existente como valor de cambio. Desde un punto de vista interaccionista, no es posible pensarlo sino como el resultado emergente de las tensiones entre estrategias de commodification y de-commodification, entre la naturalización de los derechos de agentes privados y los derechos sociales, entre el consumismo desmadrado y el consumo responsable, entre las ideologías que lo legitiman y aquellas que lo deslegitiman, entre los efectos desterritorializantes de la globalización y los procesos de reterritorialización. La transversalidad del capitalismo no debe llevar a pensarlo como un sistema que todo lo absorbe sino como un patrón de acción, presente en organizaciones y agentes, pero, a la vez, expuesto permanentes a desafíos y resistencias y, en consecuencia, obligado una y otra vez a reinventarse.
Esta parece ser, dicho sea de paso, una lectura mucho más políticamente prolífica del capitalismo que la de ciertas versiones estructuralistas de su comprensión – incluyendo algunas dimensiones del pensamiento de Marx. Una lectura que, sin embargo, supone independizar las luchas políticas anticapitalistas del momento orgásmico asociado a la idea de ‘revolución’. La idea de revolución no solo parte de la ficción de ordenes sociales monoestructurales sino que no da cuenta, o al menos no suficientemente, de la relación entre inercia y resistencias implicada constantemente en la reproducción del capitalismo. Toda acción queda en ella hipotecada respecto a un momento dramático de cambio estructural.
La idea de que la teoría crítica no resuelve problemas, se puede objetar, por su parte, señalando que la definición de qué vale como problema no se agota, en absoluto, en atacar las disfunciones de marcos institucionales dados por sentado. Los problemas, en primer lugar, no son homogéneos, pues qué vale como problema y qué no, es parte, justamente, de la conflictividad social y política. Los problemas políticos suponen, ciertamente, un grado mínimo de transversalidad, en relación a los intereses, demandas e ideologías de distintos grupos, pero pueden coexistir múltiples definiciones de problemas. Estos, en segundo lugar, resultan de quiebres en el funcionamiento o en las expectativas normativas de distintos grupos, de modo que puede haber tanto problemas como normatividades y estrategias en curso. Un problema es aquí una interrupción de una cierta forma de acción o un desafío a ella que se resuelve, también, a través de la acción.
En ese contexto, una fuente frecuente de surgimiento de problemas son las tradiciones. No entendidas, de ningún modo, como parámetros de sentido compartido estables e inerciales sino como matrices de acción, diálogo y subjetivación que suponen la transmisión de un sentido autoritativo heredado, una conflictividad interna y externa y un horizonte de futuro. En oposición a la distinción moderna entre tradición y razón, puede decirse, más bien, que aquello que llamamos ‘razones’ solo es posible al interior de una tradición. Las tradiciones, que en todo caso no son totalidades cerradas, pues se intersectan y se alejan a lo largo del tiempo, pueden ser estéticas, religiosas, científicas o ideológicas. El marxismo, el liberalismo y cristianismo pueden así contar como tradiciones. Una tradición que puede cubrir varias subtradiciones, incluyendo, al menos parcialmente, cierto marxismo, cierto liberalismo y cierto cristianismo, es la tradición democrática.
Las tradiciones democráticas integran hábitos, prácticas, dimensiones del sentido común, ideologías y teorías cuyo sentido, en términos negativos, es antijerárquico. Por democracia no hay que entender, en primera instancia, un tipo de Estado sino una cultura de la interacción caracterizada normativamente por su horizontalidad. Que haya Estados democráticos, sea cual sea su significado, es una secuela parcial de su institucionalización. Una tradición democrática privilegia procesos de decisión sobre asuntos colectivos que implican la participación igualitaria de todos los participantes, pero el Estado no es, de ningún modo, el escenario exclusivo de estos procesos. Las familias, las iglesias, las universidades, los movimientos sociales, pueden ser escenarios de su manifestación. Las transformaciones del capitalismo no son, por eso, la única prueba de su existencia. Las luchas anticapitalistas son un segmento de las luchas democráticas.
Desde una perspectiva interaccionista no puede hablarse de instituciones necesariamente democráticas – así conserven, a lo largo del tiempo, su nombre y su forma. Qué sea efectivamente una institución no lo define ni su origen ni las justificaciones formales de su sentido. Las interacciones entre agentes reconstituyen una y otra vez su sentido y propósitos. Esto vale al hablar de instituciones como la familia o el Estado. Debido a esto, aquello que se suele asociar con “democracia” – la existencia de un Estado que incluya división de poderes, la competencia entre partidos políticos, las elecciones periódicas, etc.-, puede convertirse perfectamente, a través de estrategias cínicas y retorcidas, en el bastión de procesos de des-democratización. Esto puede llamarse, recogiendo aquí usos del término provenientes de diversos autores, ‘post-democracia’. La dialéctica sin teleología entre democratización y des-democratización, que incluye procesos asincrónicos de des(democratización) de diversas instituciones, no es, sin embargo, nada externo a las tradiciones democráticas. Como toda forma de sentido, estas se producen, renuevan y transforman en el uso que hacen de ellas los agentes. Es en las interacciones concretas de los partícipes en una tradición democrática, tanto entre sí como con sus adversarios, que se reproduce una tradición democrática. Los desafíos a su subsistencia son parte de su propia producción de sentido.
Si las tradiciones son fuentes de generación de problemas susceptibles de contar con cierta transversalidad, y las teorías críticas también pueden plantearse preguntas en torno a la resolución de problemas, las teorías críticas pueden ayudar a pensar los problemas asociados a la democratización. Una teoría crítica, en el terreno de la economía o de la ciencia política, puede problematizar, por ejemplo, las dimensiones estables de ordenes sociales en los cuales el clientelismo, la violencia o el poder de una clase social sean componentes importantes de su reproducción y, a la vez, poniéndose en la perspectiva de los agentes, pensar los dilemas y los obstáculos de la democratización. Esto supone desmarcarse de un saber desarraigado de cualquier base socio-política y sin una perspectiva particular – tal como si pudiera haber una visión-desde-ningún-lugar – e indagar, con la ayuda de los métodos y las ontologías de ciertas tradiciones investigativas, en los problemas en los cuales están involucrados ciertos grupos y en los escenarios y alternativas para su acción. Problem-solving no significa aquí dictar la solución correcta, sino orientar, para un contexto concreto, las siempre contingentes posibilidades de acción. Postular escenarios y arenas, identificar cuellos de botella, evaluar el impacto de determinados elementos estructurales sobre ciertas estrategias en marcha, criticar autopercepciones erradas o mapear las relaciones de fuerzas son, entre otras alternativas, formas de llevar a cabo esta tarea.
Los productos del conocimiento científico, sea cual el rango de su dimensión propiamente teórica, tienen una relación indirecta con la acción, pues responden, también, a las reglas de las comunidades académicas, con sus propios tiempos, ritmos, paradigmas y criterios. Criterios que, en el terreno de la acción política, pueden resultar irrelevantes. Sin la participación en este conjunto de reglas, y en las formas de interacción atadas a ella, un saber no vale como ciencia. Hecha esta salvedad, el trabajo científico puede, sin embargo, insertarse en la perspectiva de grupos pequeños y grandes, organizados o espontáneos, parlamentarios o extraparlamentarios, ocasionalmente violentos o pacíficos, que promuevan procesos de democratización. Aquí, sin duda, se mantiene el elemento contestatario del concepto de teoría crítica.
Al respecto de la producción, en general, de teoría, bien dice Cox: “la teoría es siempre para alguien y para algún propósito”. En un país en el cual la “democracia”, en su acepción estatal, pero en un sentido que incluye a muchos actores involucrados en su funcionamiento aparte de los miembros del Estado, ha alcanzado unos niveles escandalosos de corrupción y deslegitimación, parece viable pensar en una ciencia política alineada con una epistemología y una axiología orientadas a la resolución de problemas de grupos con una perspectiva crítica. En ese marco la ciencia política puede identificar su propósito y destinatario.