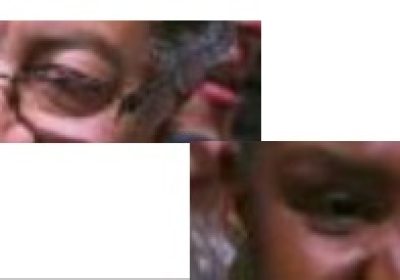Autor: Antonia Díaz Márquez
El arte, como cualquier objeto de valor, ha sido comercializado a lo largo de la historia. Si bien el valor de una obra depende de varios factores, como por ejemplo si la o el artista aún vive, hay dimensiones del arte cuyo debate puede ser más rico. Los sentidos, los sentimientos y los apegos hacía el arte son casi incompresibles y mucho menos encasillables a una escala global; las pasiones y odios que despiertan los colores, las texturas y las técnicas vienen tan adscritos a la belleza humana como la misma respiración. Desde el principio de la historia hemos nacido, comido, reproducido y muerto, pero también hemos creado y apreciado el arte. De no ser así, las cavernas de Altamira serían solamente rocas, no serían lienzos enormes que cuentan la historia de quienes las habitaron. De no haber desarrollado la humanidad de la mano del arte tampoco tendríamos los museos, las galerías, los teatros ni los libros; viviríamos en un mundo cuadriculado y rígido.
El arte, al levantar las pasiones humanas, ha sido igualmente utilizado como una herramienta de poder y del ejercicio de este. La nobleza decoraba sus salas con lienzos enormes, con esculturas hechas del más fino mármol y presumía a los artistas en sus cortes en toda ocasión. La opulencia de Versalles da muestra de la línea que separaba lo esquicito de lo sucio y olvidado; las iglesias y edificios en Rusia, donde todo lo que brilla es oro, muestran la inmensa división entre los dirigentes y los dirigidos, y a su vez fue un impulso de rebeldía a su debido tiempo. La Iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada en San Petersburgo no es solo una conmemoración a la muerte del zar Alejandro II, sino también una bandera en lo alto del poder ruso.
Así pues, no es difícil entender por qué los Nazis confiscaron contenedores enteros de los cuadros más importantes de Europa en la primera mitad del siglo XX. El Retrato de Adele Bloch-Bauer, más conocida como La Dama de Oro de Gustav Klimt, no vio a sus debidos dueños por décadas tras ser capturada por los Nazis en Austria. Como esta hay cientos de historias sobre invaluables piezas que fueron perdidas, destruidas u olvidadas. La indignación alrededor de estas pérdidas ha invadido al mundo del arte durante años, pero es poca la empatía que se tiene sobre pérdidas similares a manos de museos renombrados, organizaciones globales o personas poderosas que desvisten a países como Colombia de sus bienes culturales.
Las obras nacionales expuestas en espacios internacionales son vistas como un logro de la globalización y como una puesta en la escena más aclamada de todas: la ajena. Colombia, al igual que varios otros países latinoamericanos, tiende a menospreciar su talento propio y a quienes lo materializan. Olvidamos nuestras raíces para seguir tendencias europeas y norteamericanas que puedan salvarnos de nuestra identidad, y asimismo olvidamos que nuestra propia cultura es digna de elogio. Este elogio deber ser especialmente aclamado en el territorio nacional. Las y los artistas colombianos expuestos en galerías como el Tate Modern de Londres deben ser por supuesto aplaudidos y felicitados, pero no se debe olvidar que aquellas personas expuestas en galerías internacionales buscan llegar allá por decisión propia, cosa que no sucede cuando las artesanías son expatriadas sin dejar algún rastro cultural o beneficio monetario para Colombia que pueda ser usado para impulsar la esfera artística del país.
Artistas como Pedro Ruiz, Fernando Botero, Alejandro Obregón, Débora Arango, Beatriz Gonzales o Johanna Calle, epitomes del talento colombiano contemporáneo, podrían ser agrupados en una sala de exposición nacional. De esta forma no sería necesario acudir a los espacios internacionales para satisfacer los elogios que merece el arte. Quizás así las obras precolombinas, como aquellas expuestas en Berlín, no estarían extrañadas por la patria sino serían una bandera para venir a presenciarlas en su hogar.
Mantener nuestras obras más antiguas, los recuentos de nuestra historia, en museos externos inhibe la accesibilidad al arte al cual le apuesta el siglo XXI. La idea de un museo es impensable para gran parte del país, donde territorios enteros no ven su historia plasmada e inmortalizada en un lugar apropiado. A Colombia le hace falta seguirle apostando a la museología; las y los curadores, restauradores, preservadores e historiadores enriquecen al país, eternizan la muestra cultural y permiten la debida enseñanza de la cultura y de las artes. Nuevas apuestas por estas prácticas se están consolidando en Colombia, con el más cercano ejemplo siendo el Laboratorio de Estudios de Artes y Patrimonio (LEAP) de la Universidad de los Andes. Teniendo el impulso joven de la preservación del patrimonio cultural, es necesario encaminar el siguiente punto de ataque: la repatriación del arte colombiano.
El simbolismo del arte no se limita a lo que contiene la pintura, la escultura o la muestra artística, sino que se expande a la contención de la pieza en su totalidad. Mantener las piezas precolombinas en Berlín, por ejemplo, envía un mensaje anticuado de que hay países que merecen poseer los bienes de otros sin importar la exotificación de la cultura. Además, el robo cultural al país muestra que las y los colombianos no tenemos el derecho de apreciar nuestra culturalidad y aunque se deba educar al resto del mundo acerca de la riqueza colombiana para seguir alejándonos de la narrativa de la violencia que ha colmado nuestra historia, debemos priorizar la educación propia para expandir a largo plazo el buena habla de Colombia como un país absorto a su muestra cultural.
Finalmente se debe recalcar que los saqueos artísticos, realizados casi siempre durante las crisis políticas de los países como lo fue la independencia de Colombia o la dictadura en Argentina, dan muestra de la falta de democratización cultural que nos rodea. Los museos más grandes son muestras de poder colonial que despojan sin pena alguna las muestras de civilización vistas como “extrañas”. Debemos despojarnos de la mentalidad colonialista que pinta la belleza con rasgos netamente blancos, con narices respingadas y con paisajes extranjeros para suplir la necesidad de que la escena cultural colombiana se amplie. La desnudez de Grecia y en contraste la suntuosidad de la sala griega en el British Museum evocan una injusticia desgarradora para quienes pierden acceso a su identidad en pro de la globalización, beneficiosa solo para aquellos sin pelos en la lengua para arrasar con la más pequeña y noble contraparte.
La negociación de la repatriación cultural debe ser un hito en la democracia internacional de la que tanto se enorgullece el sistema cooperativo actual. La recuperación del arte colombiano llevado sin tratado recto en la antigüedad sería la venda sobre la cual se podría empezar a sanar el vacío educativo cultural que azota a Colombia. Los puentes deben ser entablados y las salas de exposición nacionales abiertas y preparadas para la bienvenida del renacimiento del arte colombiano.