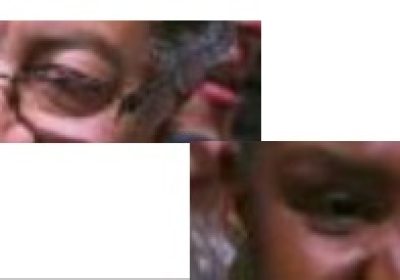Hecho por: Camila Quimbayo
No creo en el mérito. No sin contexto.
Nacimos ubicados entre estructuras. Somos un tornillo en un sistema de fábricas, una esquina en una calle transitada. Estamos atravesadxs, intersectadxs.
Me he preguntado incansablemente ¿qué tanto de quienes somos hoy puede atribuirse a nosotros mismxs?, ¿quién podría decir que no depende de su crianza, genética, cultura, historia y contexto? Si fueron mis papás quienes, con mucho esfuerzo, me acompañaron y apoyaron siempre, ¿cómo puedo decir que soy yo quien tuvo el mérito para obtener mi beca? Casi nada de lo que he experimentado hasta ahora lo elegí yo. No elegí nacer en Bogotá, tampoco elegí hablar hasta por los codos o sentir todo como fuego. Mucho menos elegí nacer mujer.
Cualquiera que, como yo, haya experimentado el “ser mujer” en Bogotá, sabe que hemos vivido múltiples momentos de discriminación a lo largo de nuestras vidas. En esta ciudad, como en tantos lugares de Latinoamérica, usar faldas es riesgoso y no es posible caminar solas de noche con tranquilidad. Tampoco es válido tener un carácter fuerte o interesarse por las finanzas o la ingeniería sin recibir cuestionamientos. Aun así, es escalofriante pensar que hay quienes, gracias a otra estructura, viven el “ser mujer” como equivalente a no poder hablar, vestir, estudiar o usar transporte público sin compañía de un hombre. ¿Cómo seríamos de diferentes en otra religión, barrio, familia, país, raza o clase social? ¿Qué tantos privilegios disfrutamos sin darnos cuenta de que lo son?
A las cosas en las que no creo, permítanme añadir: tampoco creo en las vivencias unificadas. No lo hago porque el contexto importa mucho. Habitamos el mundo como dados con muchas aristas: tenemos muchas caras, interdependientes entre sí.
Como ser mujer es, tan solo, uno de aspectos que nos atraviesan, es fundamental pensar en cómo las otras categorías nos afectan. ¿Cómo cambia nuestra percepción cuando, además de ser mujeres, somos pobres, musulmanas o afrodescendientes? Hacemos parte de un sistema sensible en el que un simple cambio nos puede cambiar, radical y arbitrariamente de juego. Cambian el objetivo, la dificultad, las expectativas y, sobre todo, las reglas. Aun así, todas tenemos que ganar: no importa si el juego es colorear sin salirse de la línea o participar en los juegos del hambre. ¿Cómo puede jugar (o vivir) alguien que sufre sistemáticamente trampas y obstáculos en su camino? ¿Cómo viven la menstruación las mujeres sin ingreso básico? ¿Cómo atraviesan el matrimonio y la maternidad las mujeres en sociedades en las que se cree que ese es su único destino? ¿Cómo viven las mujeres afrodescendientes los entornos educativos y laborales? Sin duda, ser mujer se vive diferente según la clase, la raza, la etnia y la ubicación geográfica.
A esta última idea se le conoce como interseccionalidad, y Platero lo define como “la variedad de fuentes estructurales de desigualdad que mantienen relaciones recíprocas, subrayando que el género, la etnia, la clase o la orientación sexual, por ejemplo, son categorías sociales construidas y que están interrelacionadas” (Platero, 2012, p.2). Así pues, no solo somos parte de incontables estructuras, sino que estas determinan la forma en la que experimentamos nuestra vida. De igual forma, pertenecer a cierta categoría socialmente construida condiciona cómo vivimos las otras.
Pensemos, por ejemplo, en el salón de clases. Un espacio en el que nuestras categorías afloran y hacen que entendamos de manera distinta lo que se enseña. Las últimas semanas he visto una clase que ha movido todo dentro de mí. Hablan de clase social, colonialismo, democracia, raza e, incluso, feminismo. Me encanta, pero me hace sentir pequeña. Me hace darme cuenta del mar sucio en el que navego. Me hace replantearme el lugar que he dado por natural toda la vida. Yo, mujer del sur global, inmersa en una clase socioeconómica no privilegiada y mestiza, me siento determinada, incapaz de cambiar la estructura que me rodea. También me siento condicionada, amarrada a esas categorías que no elegí pero que sí restringen mis elecciones.
Y aquí, a modo de ejemplo, pero también de desahogo, va la razón que me hizo escribir esta columna. Todo lo aprendido ha transformado la forma en la que leo mi propia vida. Desde hace un tiempo tengo una relación con alguien diametralmente opuesto a mí. Lo acogí en mi casa, compartí con él mis costumbres, mi cotidianidad. Luego de experimentar repetidamente este proceso, puedo decirles que nunca, en toda mi vida, me había sentido tan afectada por mi clase social. Embutirme en Transmilenios llenos, guardar el celular entre la piel y el pantalón y vivir en una constante cuarentena eran mi normalidad hasta que quise cuidar de alguien que nunca en su vida había tenido que reprimirse. Solo ahí me di cuenta de lo condicionada que he vivido toda la vida: de lo poco que duermo, de lo mucho que debo sobresalir para avanzar socialmente. Solo en el cuidado del otro, solo en mi rol como mujer, descubrí los terrores de mi clase. Yo podría vivirlos indefinidamente, pero no permitir que él los sufra.
Fueron las ideas del amor romántico y los roles adjudicados a mí como mujer los que me hicieron experimentar de otra forma mi clase social. Fueron las actividades de mi clase social las que evidenciaron aún más mis roles como mujer. Viví una enorme frustración por no ejercer un mejor cuidado. Sentí que puse en peligro a un ser que amo. Me pregunté: si mi rol como mujer, determinado socialmente, es cuidar, ¿cómo puedo hacerlo si mi cotidianidad implica caos y peligro? Me repetí varias veces: “Si tan solo viviera en otra zona de la ciudad, si tan solo tuviera algo más de dinero, si tan solo pudiera ofrecer algo mejor”. Es evidente que las categorías no son culpa mía, pero condicionan irremediablemente mis vivencias.
A veces desearía profundamente dedicar más tiempo a mi sentir, a dejarme fluir, a cuidar de mi cuerpo, de mi alma. Pero me siento incapaz de soltar la exigencia. Debo seguir; quizás es la única forma que veo de lograr movilidad social, de hacer rendición al esfuerzo que han dedicado mis papás.
Mientras encuentro cómo lidiar con la frustración que me genera la rigidez de las categorías que me atraviesan, me quedo con las lecciones que aprendí de las estructuras en las que nací. Me quedo con la resiliencia, el amor y el baile. Me quedo con los privilegios de mi clase. Aprecio tener alta paciencia, disciplina y buenas formas de cuidado. No cambiaría por nada del mundo quien soy. Me quedo orgullosamente con mi historia, con mis categorías, aún con las dificultades que eso presupone. Si nuestra estructura es un mueble que acumula juegos de mesa, remodelémoslo. Quitemos los cajones, entendamos nuestros juegos. ¿Cuáles son sus reglas, su objetivo y su nivel de dificultad? Tal vez aprender a ver nuestro juego es el primer paso para cambiarlo. Y, de igual forma, entender nuestro cajón puede ser el inicio de la destrucción del mueble. Así que les invito a identificar a qué están jugando y a qué juega el otro. Tal vez un día todos podamos jugar el mismo juego (o al menos uno similar).
Bibliografía
- Banco Mundial. (2023). Afrodescendientes en América Latina. En World Bank.
- Lausanne Movement. (2024, 7 junio). La diversidad de las mujeres musulmanas – Lausanne Movement
- ONU Mujeres. (s. f.). ONU Mujeres 1 de cada 10 mujeres en el mundo vive en pobreza extrema |
- Platero (2012). ¿ Son las políticas de igualdad de género permeables a los debates sobre la interseccionalidad? Una reflexión a partir del caso español. Revista del CLAD Reforma y democracia, (52), 135-172.